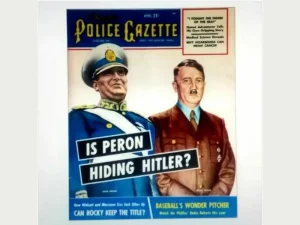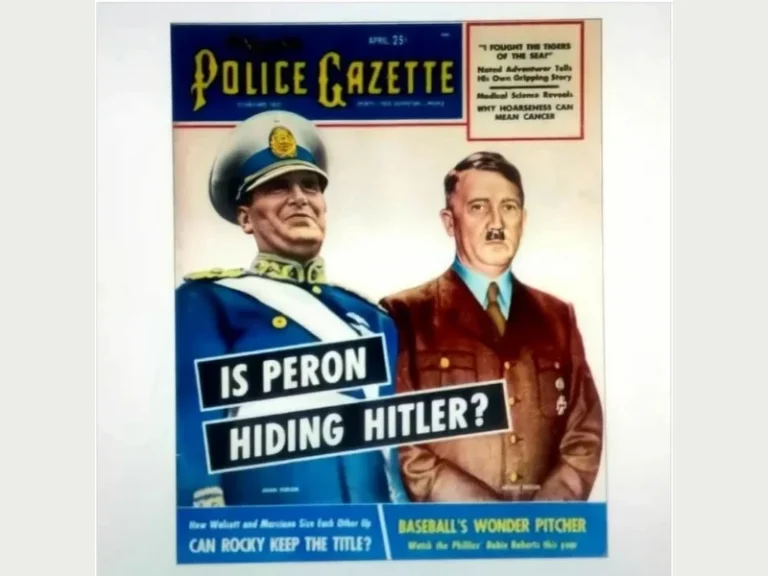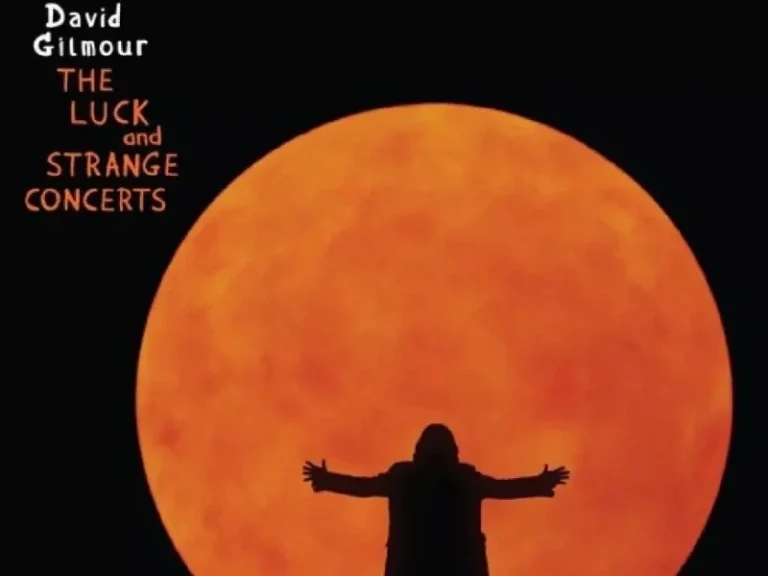Expertos internacionales advierten que los alimentos ultraprocesados (AUP) se han vuelto predominantes en la dieta mundial y constituyen una amenaza “sistémica” para la salud pública. Una reciente serie de revisiones científicas publicada en The Lancet revela que, en las últimas décadas, nuestra alimentación ha pasado de basarse en alimentos frescos e integrales a depender cada vez más de comidas industriales baratas, sabrosas y con aditivos.
Este cambio responde en gran medida a estrategias de mercado impulsadas por grandes empresas de alimentos, según explican los investigadores. Frente a esta situación, las autoridades sanitarias y organismos globales como la OMS y UNICEF han pedido medidas urgentes: la OMS afirma que “el consumo creciente de alimentos ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental”, mientras UNICEF alerta de que su proliferación es “una de las amenazas más urgentes” para la salud humana en este siglo.
¿Qué son los alimentos ultraprocesados?

Los alimentos ultraprocesados son productos industriales diseñados para sustituir a las comidas tradicionales. Se elaboran con ingredientes baratos (aceites hidrogenados, jarabes de glucosa, proteínas aisladas, almidones modificados, etc.) y numerosos aditivos (colorantes, edulcorantes, aromatizantes, emulsionantes) que mejoran su sabor, textura y conservación. En palabras de los autores del estudio, son “preparaciones industriales comestibles” cuyo objetivo comercial es maximizar beneficios empresariales más que aportar valor nutricional.
Esto incluye alimentos como snacks empacados, refrescos azucarados, comidas preparadas de microondas, productos de bollería, cereales de desayuno azucarados, embutidos industriales, barras energéticas ultraprocesadas y comida rápida en general. La clasificación NOVA, ampliamente citada en el estudio de The Lancet, distingue cuatro niveles de procesamiento; los ultraprocesados son los del nivel más alto, que rara vez se consumen en su forma original y suelen reemplazar a alimentos frescos y mínimamente procesados.
Cambios globales en la dieta

La participación de los alimentos ultraprocesados en las dietas ha crecido drásticamente en todo el mundo. Una revisión que comparó datos de más de 36 países encontró que la proporción calórica de AUP va desde apenas un 9% en Irán hasta más del 60% en Estados Unidos. En general, los países desarrollados ya presentan porcentajes muy altos (por ejemplo, EE. UU. y Reino Unido superan el 50% desde hace décadas), y las naciones de ingresos medios o bajos están aumentando con rapidez: entre 2007 y 2022 las ventas anuales per cápita de ultraprocesados subieron casi un 20% en países de ingreso medio-alto, un 40% en medios-bajos y ¡un 60% en Uganda!.
En muchas regiones emergentes esta ola de alimentos industrializados desplaza las dietas tradicionales. Por ejemplo, en China la proporción calórica de ultraprocesados creció del 4% al 10% en 30 años; en México y Brasil pasó del 10% al 23%. Incluso países conocidos por la dieta mediterránea han visto subir estas cifras: en España la ingesta de AUP se triplicó en tres décadas, del 11% al 32% de las calorías totales. (Según los últimos datos disponibles, ese porcentaje puede ser hoy aún mayor). Como explica Maira Bes-Rastrollo, coautora de los estudios, estos productos son “de fácil acceso, baratos, sabrosos y gozan de una publicidad envidiable”, lo que explica su “expansión invasora” en la cultura alimentaria global.
Consecuencias para la salud

La evidencia científica vincula el consumo elevado de ultraprocesados con el aumento de múltiples enfermedades crónicas. Entre los 104 estudios de seguimiento analizados en la revisión Lancet, 92 encontraron asociación entre una dieta rica en AUP y problemas como obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Además, destacan efectos sobre la salud mental: los ultraprocesados incrementan en un 23% las probabilidades de desarrollar depresión.
En números absolutos, según The Lancet, priorizar estos productos en la dieta eleva el riesgo de diabetes tipo 2 en un 25% y de sobrepeso/obesidad en un 21%. También se observó que aumenta la mortalidad prematura: un 18% mayor mortalidad total y cardiovascular cuando predomina este tipo de comida en el menú.

En resumen, los estudios insisten en que las dietas ultraprocesadas son de baja calidad nutricional (ricas en calorías vacías, grasas poco saludables y azúcares, y bajas en fibra y micronutrientes), y contienen sustancias químicas y aditivos potencialmente nocivos. Estas características contribuyen tanto a la epidemia de obesidad y diabetes como a otras afecciones: enfermedad renal crónica, problemas digestivos (como la enfermedad de Crohn) e incluso factores de riesgo metabólicos como la hipertensión o la dislipidemia. Como concluyen los autores, «la evidencia científica disponible es suficiente y justifica la toma de acciones urgentes y decididas para frenar el consumo de estos productos y mejorar la salud de la población».
Políticas y acciones urgentes

Ante este escenario, los especialistas piden políticas públicas drásticas, semejantes a las aplicadas con éxito en la lucha contra el tabaco. Entre las medidas recomendadas figuran etiquetado frontal de advertencia (incluyendo indicadores claros de grado de procesamiento), impuestos a los ultraprocesados más dañinos y restricciones de comercialización especialmente dirigidas a niños y entornos escolares.
Camila Corvalán, coautora del informe, señala que “los gobiernos deben tomar la iniciativa e implementar políticas audaces y coordinadas, desde incluir indicadores de UPF en el etiquetado frontal hasta restringir su comercialización e implementar impuestos para financiar un mayor acceso a alimentos nutritivos y asequibles”. En la práctica, esto implicaría gravar los refrescos y snacks ultra-empacados mientras se destinan esos recursos a subvencionar frutas, verduras y comidas mínimamente procesadas para familias vulnerables.

Estas propuestas no son teóricas: algunos países ya avanzan en esa dirección. Por ejemplo, Brasil exige que el 90% de los insumos del comedor escolar sean alimentos frescos o mínimamente procesados. Además, expertos como Marion Nestle destacan que más allá de controles aislados de grasas o azúcares, hace falta una estrategia integral que enfrente las tácticas comerciales de la industria y promueva sistemas alimentarios saludables. En especial, se insiste en proteger a los niños del bombardeo publicitario: Naciones Unidas ya pide que “la alimentación y la salud se prioricen por encima del beneficio corporativo”, con advertencias similares a las de los paquetes de tabaco.
Finalmente, la carta de Karen Hoffman (investigadora sudafricana) lo resume claramente: “Así como nos enfrentamos a la industria tabacalera hace décadas, ahora necesitamos una respuesta global audaz y coordinada” para frenar el poder de las corporaciones de ultraprocesados y asegurar dietas saludables para todos. En otras palabras, los expertos alertan que el avance de estos productos no es inevitable: se requiere un cambio estructural en el sistema alimentario global, respaldado por regulaciones estrictas y conciencia pública, para proteger la salud presente y futura de la población.
También puedes leer: El trago más caro: el exceso de alcohol dispara el riesgo de hemorragias cerebrales