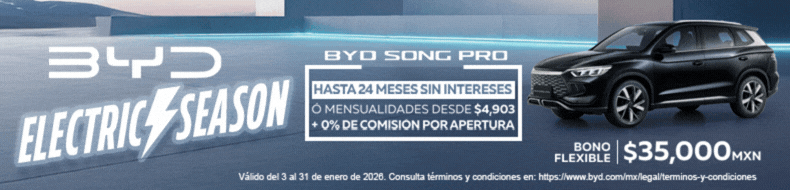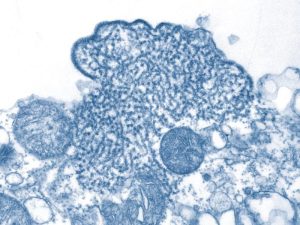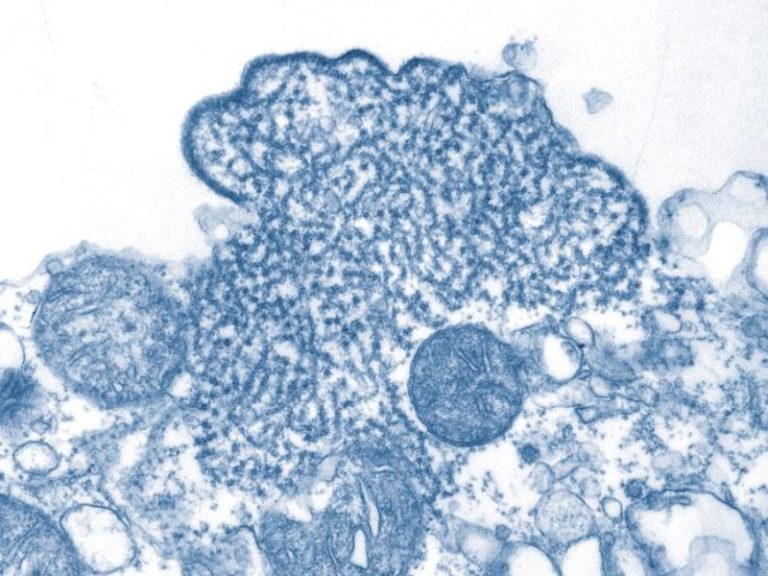Por: Carolina Riaño
*Escritora, periodista, reportera y storyteller culinaria. Cuenta historias sobre el fascinante mundo de la cultura gastronómica, los vinos y los licores. IG @errederiano
Antes de que el ser humano aprendiera a escribir, ya sabía cocinar… o al menos lo intentaba. Mucho antes de las tablillas de arcilla y la escritura cuneiforme, el fuego ya chispeaba en una caverna, y alguien, con más hambre que técnica, descubría que la carne sabía mejor asada que cruda. La gastronomía, podríamos decir, nació antes que las palabras.
Con el tiempo, el instinto se volvió arte y el hambre, inspiración. Así que, cuando el hombre empezó a garabatear sus primeras ideas, no tardó en dejar por escrito la experiencia de lo que comía y bebía, cómo lo preparaba y, por supuesto, con quién lo compartía. Así fue como la cocina y la literatura se dieron por primera vez la mano: una para alimentar el cuerpo y la otra para alimentar la memoria.
Durante siglos, las recetas viajaron de boca en boca, a través de la tradición oral, hasta que “alguien” decidió ponerlas por escrito, quizás cansado de que los secretos de la buena sazón se fueran a la tumba.
Desde los banquetes griegos hasta los recetarios europeos del siglo XVII, la comida comenzó a ocupar su lugar en los libros. Y así, entre estofados, vinos y palabras, nació una nueva forma de contar el mundo: la literatura gastronómica.
Hoy podríamos decir, sin exagerar, que si existe un Nobel de Literatura, también debería haber uno de Gastronomía (aunque los Gourmand Awards trata de serlo), porque ambas comparten algo esencial: hablan de placeres y excesos del ser humano y cuentan las mejores historias que casi siempre comienzan o terminan alrededor de una mesa.
En la literatura, el escritor es el creador, y en la cocina es el cocinero. Ambos preparan una obra de arte que será devorada por el lector y por el comensal. Su condimento es la imaginación, que aporta sabor a las palabras y a los alimentos. Todos gozan y disfrutan con sus cinco sentidos, y es el chef quien experimenta y prueba nuevas formas de hacer literatura, o, mejor aún, de cocinar un nuevo libro.
De ahí que literatura y gastronomía siempre vayan de la mano por el mundo, como dos hermanas, a lo largo de la historia. Gracias a esos sibaritas, foodies y gourmets que nos dejaron su legado.
En el delicioso mundo de la filosofía, Platón, por ejemplo, en su obra El Banquete, habla de la comida y la bebida como escenario simbólico y sensorial: el banquete es el marco en donde el conocimiento, la belleza y el placer se mezclan, exactamente como en una mesa bien servida. El banquete es visto como una cena de celebración. La comida está implícita, pero el énfasis está en la reunión, el vino y la conversación, ya que en la antigua Grecia, comer juntos era una forma de honrar el espíritu, no solo el cuerpo.
También habla del vino como catalizador del pensamiento y relaciona el placer sensorial con el placer intelectual del diálogo, porque seamos honestos: “Cuando el vino entra, la verdad sale”. El vino relaja, desinhibe y permite que los personajes hablen con franqueza sobre el amor, la belleza y el deseo, convirtiéndose en medio, no en un fin.
Si vamos unos siglos más adelante, nos encontramos con escritores como Miguel de Cervantes Saavedra (por cierto, distinguido gourmet), quien salpimentó a su Quijote con referencias a comida y vino, y no solo como detalles costumbristas. Con sabiduría supo citar alimentos para definir clases sociales, estados de ánimo y hasta la filosofía vital de sus personajes.
Por ejemplo, en el capítulo I aparece una descripción de la dieta del hidalgo manchego, una joya de retrato gastronómico-literario: “Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos…”
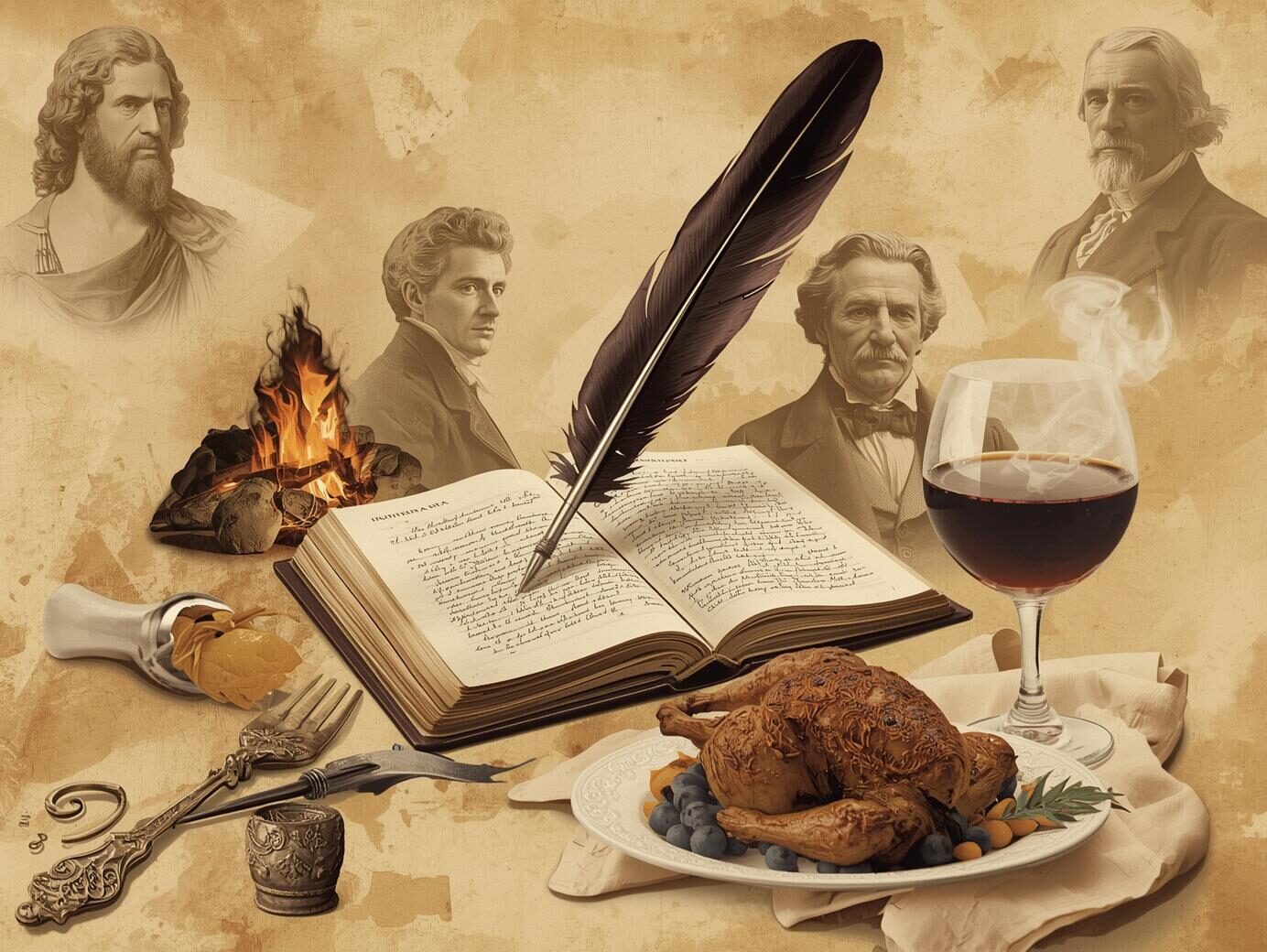
Ahora bien, es importante citar algunos gastrónomos y cocineros famosos de los siglos XVIII y XIX, que dejaron una auténtica escena literaria, consulta obligada de cocineros, periodistas gastronómicos y gastrónomos.
El principal, Anselme de Brillat-Savarin, nos dejó su Filosofía del gusto (1825): uno de los cimientos de la doctrina gastronómica que “analiza exhaustivamente los aspectos fisiológicos del cuerpo humano relacionados con la nutrición y el arte culinario, exalta la buena mesa y revela (…) la trascendencia del hecho gastronómico en las relaciones humanas”.
De igual forma, el aporte literario del chef francés Antonin Carême (1784-1833) quedó plasmado en ocho libros que se consideran fundamentales en la cocina clásica y que son testimonio de su filosofía de vida: elevar la repostería a un nivel artístico, dar vida a la estructura de la cocina moderna, a la brigada de cocina que conocemos hoy en día, a un manual de servicio y protocolo para atender a la aristocracia, entre testamentos e ilustraciones de lo que significó ser el chef de reyes y emperadores.
También hay que mencionar a Baltasar de Grimod de la Reynière (1758–1837), el crítico gastronómico moderno, que dedicó su riqueza a los placeres de la buena mesa y dejó su Manual de los anfitriones y su Almanaque de los gourmands, en donde brillan frases célebres como: “Comer es una necesidad; saber comer es un arte”; “Un buen anfitrión no es aquel que llena los platos, sino aquel que alimenta el espíritu de sus invitados”; “Nada une tanto a los hombres como compartir el pan y el vino”; y “El arte del buen vivir consiste en saber comer sin gula y beber sin exceso”.
Hemingway y la Generación Perdida: cuando la literatura se encuentra con la gastronomía
Se sabe que Ernest Hemingway fue amante de la aventura, la caza y la pesca (que describe en sus escritos junto con sus suculentos desayunos a bordo de su yate, el Pilar), las corridas de toros (describe condumios y comilonas alegres antes de la corrida) y el vino.
En varios de sus libros no solo muestra su conocimiento sobre los buenos guisos, sino también sobre el arte de degustar un buen café (en la Plaza San Miguel, por ejemplo) y la cultura de los cafés parisinos.
Incluso se atrevió a considerar al hambre como “una buena disciplina, en especial cuando eres escritor o artista que inicia en el muchas veces ingrato pero seductor mundo de la bohemia, porque el hambre sí que te impulsa a sobresalir”.
Testigos de “esa necesidad de alimento” fueron los protagonistas de la llamada Generación Perdida de los años veinte, exiliados en París, que se sumaron a Hemingway: Scott Fitzgerald, William Faulkner, Gertrude Stein… Ni qué decir de cubistas y surrealistas como Picasso, Max Ernst, Joan Miró, René Magritte, que tuvieron que hacer peripecias gastronómicas a punta de pan y vino para poder sobrevivir… y, finalmente, triunfar.
Hemingway también supo combinar de forma magistral la comida y los vinos, tanto en los Sanfermines como en tours por zonas vitivinícolas y fábricas de embutidos en España. Su libro Muerte en la tarde (1932), por ejemplo, empezó como una serie de reportajes taurinos y terminó hablando de que Toledo se puede “comer en tabernas, donde sirven carne a la plancha o pollo asado sobre fuego de leña, y beben todo el vino de Valdepeñas que se pueda resistir por cinco pesetas”.
Basta con leer la exquisita descripción del maridaje de vino blanco y ostras en París era una fiesta (1964): “Comiendo las ostras con su fuerte sabor a mar y su deje metálico que el vino blanco fresco limpiaba, dejando solo el sabor a mar y la pulpa sabrosa, y bebiendo el frío líquido de cada concha y perdiéndolo en el neto sabor del vino, dejé atrás la sensación de vacío y empecé a ser feliz y a hacer planes…”
Definitivamente, su inspiración venía del vino y la buena mesa, que tuvo la oportunidad de disfrutar cientos de veces en sus experiencias en Francia, España y Cuba.
Literatura y gastronomía: una alimenta el cuerpo y la otra, el espíritu. La historia contada a través de sus actores nos muestra que escribir y cocinar comparten un mismo arte: el del detalle, la paciencia y la creatividad.
Quizás ser escritor es como ser chef, porque ambos juegan con ingredientes, ya sean palabras o especias, hasta lograr el equilibrio perfecto en el plato y en la hoja. Leer y comer, escribir y degustar, imaginar y saborear… todo converge en un festín para los sentidos.
Por eso, cada párrafo que sobrevive al tiempo gracias a libros y recetarios honra la memoria y despierta los sentidos en pleno 2025, y nos demuestra que mientras haya quienes disfrutemos de un buen libro con una copa de vino, podremos afirmar sin temor a exagerar que el arte de comer y el arte de escribir nunca dejarán de encontrarse en la mesa y en la página, inseparables y siempre dispuestos a deleitarnos.