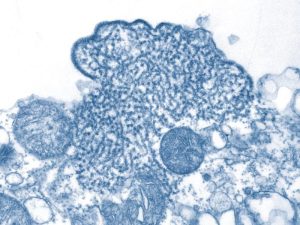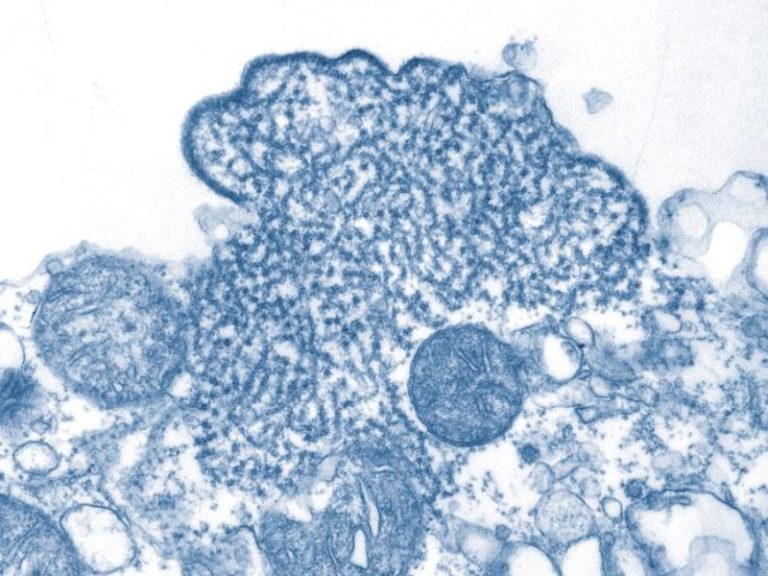En el adiós íntimo al Nobel peruano, sus hijos anunciaron su muerte a los 89 años. Se fue Mario Vargas Llosa, pero nos queda su legado: una vida atravesada por la contradicción, la palabra «nunca sumisa», y una literatura que supo hacerle frente al poder. Un gigante que ya es inmortal.
Crédito: Nobel Prize Org, La Razón, BBC
En la madrugada del domingo pasado, los hijos de Mario Vargas Llosa, Álvaro, Morgana y Gonzalo, anunciaron su fallecimiento. Con él se apagó una de las voces más potentes, contradictorias y luminosas de la literatura hispanoamericana. Y aunque tenía 89 años, le sobrevive una obra que trasciende fronteras, ideologías y generaciones: una vida de pasiones, decisiones irreversibles y palabras que, como él, nunca pidieron permiso…
El niño que creyó que su padre estaba muerto
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936, pero su primera patria fue la ficción. No porque la haya elegido, sino porque la vida lo empujó a ella, y con fuerza.
Su madre, para protegerlo del abandono de su padre, le dijo que este había muerto. A los diez años, sin embargo, descubrió la verdad. Ese reencuentro abrupto con su padre autoritario, conservador, “duro” como la Lima que los acogió, fue su primera experiencia con la violencia del poder. Y aunque no fue la última, sí fue el detonante de que la literatura plantara su semilla: una forma de escape, resistencia y revancha.
Su infancia en Bolivia y en Piura, rodeado de mujeres, cuentos, revistas y luz, cedió paso a la rudeza del colegio militar Leoncio Prado, donde su padre lo internó para disuadirlo de “esas tonterías de escribir”.
De esa experiencia nació su primera gran novela, La ciudad y los perros (1963), una denuncia contra los sistemas que “aplastan” al individuo. Con ella comenzó el llamado “Boom de la literatura latinoamericana”, y con ella también empezó la leyenda en la que se convirtió.
Un escritor hecho a mano

Vargas Llosa no fue un escritor de inspiración ocasional. Fue un obrero de las palabras, un obsesivo del oficio, un creyente en la literatura como herramienta de transformación. Porque no transformó solo a sus lectores: se transformó a sí mismo, una y otra vez, a través de sus ideas.
En su juventud abrazó con fervor la Revolución Cubana. Soñó con un socialismo sin dogmas, donde la crítica fuera bienvenida y el arte libre. Pero la realidad lo decepcionó profundamente…
El caso del poeta Heberto Padilla –encarcelado por disentir– lo marcó para siempre y lo distanció de Fidel Castro y de la izquierda latinoamericana. Ese fue el quiebre que también dividió su amistad con Gabriel García Márquez.
Su literatura también mutó: de la crítica social feroz (Conversación en La Catedral), al erotismo juguetón (Elogio de la madrastra), la sátira (Pantaleón y las visitadoras), el testimonio histórico (La guerra del fin del mundo) y la novela política (La fiesta del Chivo), que lo consagró como el narrador total que fue. Vargas Llosa nunca escribió dos veces la misma novela, ni vivió dos veces la misma vida.
El intelectual que se metió en el ruedo
A diferencia de otros autores que se recluyen en sus torres de papel, Vargas Llosa eligió entrar al ruedo. En 1990 enfrentó la brutal realidad de la política peruana, postulándose a la presidencia con el movimiento Libertad. Perdió en segunda vuelta contra Alberto Fujimori, pero se ganó el respeto de quienes lo vieron enfrentar al poder sin miedo. Esos años los narró, sin victimismo, en su libro El pez en el agua.
Desde entonces se convirtió en un liberal convencido. Su defensa del libre mercado, de la democracia y de la libertad individual lo acercó a figuras como Margaret Thatcher y lo distanció de sus viejos compañeros de trincheras ideológicas. Y aunque para algunos fue un traidor, para otros fue un lúcido defensor de la razón en tiempos de fanatismos.
El hombre detrás del mito
Detrás del Nobel de Literatura, del académico de la lengua, del eterno polemista, vivía un hombre lleno de contradicciones.
Se casó dos veces con Patricia Llosa y vivió una historia de amor —bastante mediática— con Isabel Preysler. Su vida sentimental fue portada de revistas del corazón, y él —el mismo que defendía la privacidad con fiereza— se convirtió en el protagonista del espectáculo que alguna vez desdeñó.
Pero también fue el abuelo amoroso, el padre cercano, el hombre que se emocionaba al recordar su primera biblioteca o al hablar de Flaubert. Fue el escritor que, a sus 86 años, ingresó a la Academia Francesa sin haber escrito en francés. Y fue, hasta el final, un hombre que seguía creyendo en el poder de una buena historia.
Un adiós sin ceremonia
Su partida entristeció a parientes, amigos, lectores, compatriotas latinoamericanos… Pero queda el consuelo de saber que vivió una vida larga, múltiple y fructífera. No hubo velorios públicos. Sus restos fueron incinerados, en cumplimiento de su voluntad. El adiós fue íntimo, como el final de una de sus novelas, en las que uno apaga la luz sabiendo que vivió algo irrepetible.
Porque eso fue Vargas Llosa: el hombre que escribió como quien respira, que discutió como quien ama, que vivió como quien sabe que la vida es un borrador permanente.
Y aunque ya no esté, su obra —traducida a más de treinta idiomas, leída en todos los rincones del mundo— seguirá hablándonos al oído. Porque un escritor no muere mientras haya alguien que lo lea.
Y a Vargas Llosa lo seguirán leyendo, admirando, debatiendo, queriendo y odiando. Como a los clásicos. Como a los imprescindibles.